#Antonio Cano Ginés
Explore tagged Tumblr posts
Text
Publicado el volumen «Resplandor y penumbra. Fronteras de la escritura virreinal», editado por Carlos Brito Díaz y Antonio Cano Ginés («Biblioteca Indiana», 54)
Publicado el volumen «Resplandor y penumbra. Fronteras de la escritura virreinal», editado por Carlos Brito Díaz y Antonio Cano Ginés («Biblioteca Indiana», 54)
Acaba de publicarse como número 54 de la colección «Biblioteca Indiana» de Iberoamericana / Vervuert el volumen Resplandor y penumbra. Fronteras de la escritura virreinal, editado por Carlos Brito Díaz y Antonio Cano Ginés: Carlos Brito Díaz y Antonio Cano Ginés (eds.), Resplandor y penumbra. Fronteras de la escritura virreinal, Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana / Vervuert, 2022. ISBN:…
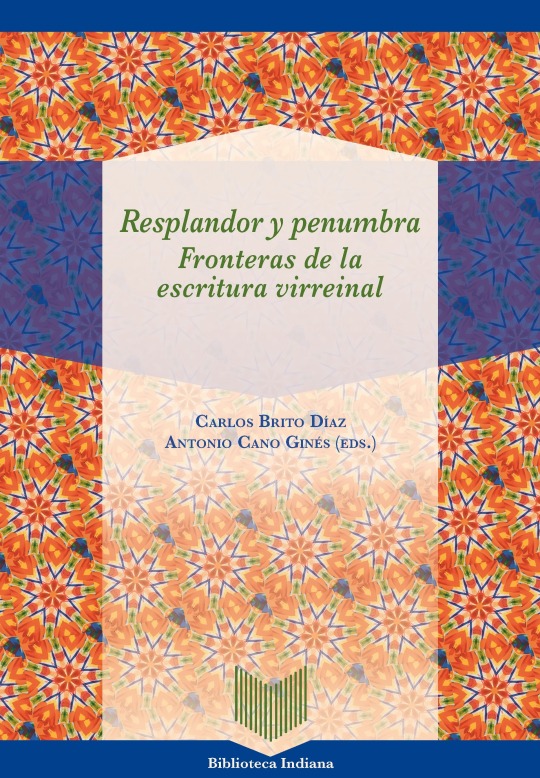
View On WordPress
#América#Antonio Cano Ginés#Biblioteca Indiana#Carlos Brito Díaz#Centro de Estudios Indianos (CEI)#Estudios Indianos#Iberoamericana Vervuert#Indias#Literatura del Siglo de Oro#Literatura virreinal#Proyecto Estudios Indianos (PEI)#Siglo de Oro
0 notes
Text
El arte sacro del Museo del Prado correspondiente al nefasto Siglo de las Luces y la Ilustracción

De nuevo regresamos al Museo del Prado, en este viaje virtual pero sumamente interesante, conducidos de la mano de Fernando Álvarez Maruri. Imaginariamente, retrocedemos en el calendario hasta al siglo XVIII, el llamado Siglo de las Luces, el tiempo de la Ilustración, un siglo ciertamente nefasto, pero pero vamos a hablar del arte sacro de esa época.
¿Qué características tiene este período artístico en España?
A esta tercera entrega sobre el arte sacro del Museo del Prado he decidido darle un enfoque algo diferente; además de obras españolas, incluiré también otras de escuela italiana, francesa y alemana. Tras la guerra de sucesión, una nueva dinastía ocupa el trono español. Junto a los primeros reyes borbones, llegará a nuestro país un nutrido grupo de arquitectos, pintores y escultores, originarios de Francia, Italia o incluso de Bohemia. En la España del siglo XVIII, la pintura de temática religiosa pierde protagonismo, pasa a un segundo plano. Aunque encontramos algunos trabajos meritorios, los artistas españoles de este período no consiguieron alcanzar las cotas de perfección y de originalidad de los pintores del siglo anterior; las míticas figuras de Velázquez, Murillo, Zurbarán, Ribera o Alonso Cano, pesaban demasiado, les hacían sombra, de ahí que la crítica valoró más sus trabajos profanos. En el ambiente cortesano, un tanto afrancesado tras la instauración de la dinastía borbónica, la nobleza y la realeza contratan los servicios de los retratistas más prestigiosos para ser efigiados y pasar así a la posteridad.
El género del retrato adquirió una gran importancia, al igual que la pintura de bodegón; el pintor más famoso de naturalezas muertas fue Luis Egidio Meléndez, de quien el Prado posee una numerosísima colección de óleos. También son dignas de mención las escenas costumbristas, como las que pintara Antonio Carnicero o Luis Paret y Alcázar; a este último se le considera el maestro por excelencia del estilo rococó, que lleva la sofisticada estética barroca hasta sus últimas consecuencias. En esta relación de pintores no debemos olvidar los nombres de Mariano Salvador Maella, Miguel Jacinto Meléndez, Acisclo Antonio Palomino, Antonio González Velázquez, José del Castillo o los hermanos Francisco y Ramón Bayeu, cuñados de Goya, y de los que la pinacoteca conserva numerosos bocetos que les sirvieron de modelillo para ejecutar pinturas al fresco. José Camarón destacó por sus obras de carácter galante, que nos transportan a un mundo irreal, con delicadas damas y espléndidos jardines. De gran interés documental para conocer el Madrid dieciochesco son los trabajos de Ginés Andrés de Aguirre; algunos de estos lienzos se encuentran en depósito en el Museo de Historia de Madrid.
Francisco de Goya es, junto con Velázquez y Murillo, uno de nuestros pintores más universales, cuya fama ha traspasado fronteras. Fue un artista polifacético y tocó los más diversos temas, sin olvidar su faceta de grabador. Me gustaría que comentase alguna de sus obras de temática religiosa.
El Museo del Prado conserva más de ciento treinta cuadros de este aragonés universal. Se trata de uno de los artistas mejor representados en la pinacoteca y de los que más atraen la atención del publico; encontramos sus lienzos distribuidos entre la planta baja, principal y segunda. Sin embargo, las obras de temática religiosa no llegan ni siquiera a diez. Algunos de estos cuadros han sido adquiridos por el museo recientemente, para que el visitante conozca también esta faceta de Goya, intentando así rellenar las lagunas existentes. De entre sus pinturas sacras escojo, sin ningún género de dudas, su célebre Cristo Crucificado, fechado en 1780; inicialmente, el óleo fue destinado al Convento de San Francisco el Grande. En este templo madrileño, cuya decoración contó con el mecenazgo del rey Carlos III, también dejaron su huella Francisco Bayeu, Mariano Salvador Maella, José del Castillo y Gregorio Ferro. El propio Goya se encargó de decorar una de las capillas laterales dedicada a la advocación de San Bernardino de Siena. El artista aragonés presentó su Cristo Crucificado a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid; consiguió así su propósito: convertirse en académico de mérito, gracias a lo cual se dio a conocer en la alta sociedad madrileña y obtuvo un mayor número de encargos. A este Crucificado, salido de los pinceles del genial aragonés, se le ha comparado inevitablemente con el Cristo de Velázquez, que comenté en la anterior entrega dedicada al barroco español. Al igual que el maestro sevillano, Goya recurre a un fondo oscuro y neutro para conseguir que destaque la figura del Salvador, intensamente iluminada.
También, como Velázquez, sigue la tradición de presentar al Señor clavado con cuatro clavos y con los pies apoyados en un supedáneo. Igualmente se reproduce el letrero, escrito en tres lenguas, en el que de forma burlesca se identifica al Nazareno con el Rey de los judíos. Sin embargo, en el tratamiento de la figura cristífera sigue a pie juntillas los principios del neoclasicismo; para poder ser admitido en la Real Academia debía seguir las normas imperantes en aquel momento. Es evidente que el aspirante a académico se inspiro en los trabajos del mismo tema que pintaron Anton Raphael Meng y su cuñado Francisco Bayeu. Al aragonés no le interesa presentarnos un Cristo doliente, sanguinolento, en el que queden patentes las huellas de la tortura y los ultrajes que sufrió durante la pasión; apenas aparecen unas gotas de sangre en la zona de la corona de espinas, en las manos clavadas al travesaño de la cruz y en los pies. Se nos muestra un cuerpo resplandeciente, con una anatomía de formas suaves y difuminadas, un desnudo masculino equilibrado, siguiendo los cánones del academicismo que defiende la búsqueda de la belleza como fin último del arte. Mientras que el Cristo de Velázquez es un cadáver silencioso y sobrecogedor, Goya representa al Señor en sus últimos instantes de agonía, elevando la mirada al cielo y dirigiéndose al Padre, aceptando su destino con mansedumbre. La cabeza del Cristo goyesco está ejecutada con una pincelada suelta y de trazos vibrantes; en ella se concentra todo el dramatismo de la escena. El cuerpo del Nazareno describe una ligera inclinación, con la cadera ladeada y la pierna derecha adelantada, evitándose así la frontalidad y la rigidez. El aragonés renuncia expresamente a los recursos del barroco, al movimiento forzado y al dramatismo escénico. Desde el punto de vista técnico, Goya muestra su destreza a la hora de utilizar veladuras, transparencias y la gradación de las sombras. En definitiva, nos encontramos ante una obra maestra de la pintura neoclásica.
¿Podría comentarnos la obra de algún otro pintor español del siglo XVIII que sea digna de mención?
Hacia 1781, Mariano Salvador Maella pintó un espléndido boceto en el que se representaba a la Inmaculada Concepción. Le sirvió de modelo para realizar un lienzo de grandes dimensiones que preside la capilla de San Antonio de Padua, también conocida como de la Inmaculada, en la madrileña iglesia de San Francisco el Grande. Este pintor, de origen valenciano, evolucionó en su lenguaje artístico. Inicialmente se inspiró en los trabajos del barroco tardío, tan del gusto italiano, para posteriormente beber de las fuentes del neoclasicismo, cuyo máximo representante en España fue el pintor bohemio Anton Raphael Meng. En la composición de este lienzo, Maella sigue los esquemas tradicionales del barroco español. Las figuras sacras describen complejos movimientos, empleándose con profusión la línea diagonal. Se pretende asombrar al espectador, utilizándose para ello toda clase de recursos efectistas. Se entremezclan con gran acierto los tonos cálidos y las gamas frías, recurriendo a una rica paleta de color, con sutiles matices cromáticos. Un abigarrado conjunto de ángeles flotan en el espacio, envueltos en una luz celestial, rodeados de nubes. En este modelillo, de marcada verticalidad, el pintor ha establecido tres zonas, interrelacionadas entre sí.
En las alturas celestiales, con una iluminación intensa, envolvente y dorada, se nos presenta la figura de Dios Padre, transportado por ángeles de formas estilizadas, marcando un atrevido escorzo. La Primera Persona de la Santísima Trinidad dirige su amorosa mirada hacia María, a la que ha librado de la pesada carga que supone el pecado original; ha sido elegida para albergar en su seno al Hijo de Dios. En la zona central de la composición, surge la figura de la Virgen, que eleva su mirada hacia los cielos y cruza sus delicadas manos junto al corazón, aceptando la voluntad de su Creador; viste túnica blanca y un vaporoso manto azul, movido por el viento, signo de su eterna pureza. En la parte baja, una legión de ángeles, adoptan posturas zigzagueantes y portan los símbolos relacionados con la Inmaculada Concepción: la palma, el ramo de lirios, las rosas… Debajo de los cielos se representa una parte de la esfera terráquea, sobre la que repta una serpiente, describiendo movimientos sinuosos, sujetando entre sus dientes el fruto del pecado. El Mal ha sido vencido y el Mesías redimirá a la humanidad, encarnándose en el vientre de María. Sería muy aconsejable que el lector complementase su visita al Museo del Prado con otra a la Basílica de San Francisco el Grande; de esta forma podría admirar, en la capilla de San Antonio, la obra terminada y definitiva. En este lienzo de grandes dimensiones las figuras fueron diseñadas con una gran perfección y detallismo, como lo ordenaban los presupuestos del neoclasicismo; en el boceto, por el contrario, la factura es mucho más suelta.
El rococó, anterior al neoclasicismo, también fue un estilo muy representativo del siglo XVIII; pensemos en aquellas damas y caballeros con pelucas empolvadas y vestidos con trajes ricamente bordados. ¿Encontramos en el Museo del Prado alguna obra rococó, de temática religiosa, digna de ser comentada?
Mencionaré dos lienzos del italiano Jacopo Amigoni, que en realidad forman parte de la misma serie de pintura. En estos óleos, fechados hacia 1749, el pintor reproduce dos escenas de la vida del Patriarca José, recogida en el Génesis. Motivo de orgullo para el Museo del Prado son sus magníficas y numerosas series de pintura; en diferentes cuadros se representan distintos pasajes de una historia. Amigoni formó parte de la escuela veneciana del siglo XVIII, convirtiéndose en un embajador del estilo rococó. Ejerció como pintor en Baviera e Inglaterra y terminó sus días en Madrid; fue pintor de cámara en la corte de Fernando VI y trabajó en los reales sitios. José en el Palacio del Faraón y La copa en el saco de Benjamín, son dos pinturas destinadas a decorar la Sala de Conversación del Palacio de Aranjuez; desde 1748, en esta estancia se instaló el Comedor de Gala. Posiblemente Amigoni, al pintar estos lienzos de temática bíblica, pretendía referirse a las virtudes que deben adornar la vida de todo gobernante. Este relato de Antiguo Testamento es realmente conmovedor, toca nuestra fibra más sensible porque en él se nos alecciona sobre el amor fraterno y el perdón. José fue uno de los doce hijos del patriarca Jacob. En el lienzo titulado José en el Palacio del Faraón, Amigoni, reproduce el pasaje bíblico en el que el Faraón reviste de poderes al joven hebreo. En la lejanía, contemplamos una población envuelta en brumas, de formas difusas; la presencia de palmeras añade al paisaje un toque de exotismo. Las arquitecturas que aparecen en la composición, por el contrario, son de inspiración clásica. El autor demuestra un total desconocimiento de cómo eran las construcciones egipcias en los tiempos bíblicos; debemos tener en cuenta que los descubrimientos arqueológicos sobre el antiguo Egipto no comenzaron hasta finales del siglo XVIII.
Los numerosos personajes de la escena aparecen vestidos como lo hacían los mandatarios venecianos del Siglo de las Luces; evidentemente, los antiguos egipcios utilizaban una indumentaria confeccionada con tejidos y hechuras completamente diferentes. El faraón, uno de los indiscutibles protagonistas de la escena, luce una esplendida capa bordada, rematada con un cuello de armiño, símbolo de la realeza. Cubre su cabeza con un turbante, adornado con perlas y piedras preciosas; también porta una corona de oro. Aparece colocándole un medallón al joven hebreo, de rubia y ondulada cabellera; éste le mira respetuosamente, expresando así el agradecimiento por la confianza que ha depositado en él. El resto de personajes nos recuerdan a los figurantes de una representación teatral; adoptan posturas un tanto forzadas y grandilocuentes. En La copa en el saco de Benjamín, Amigoni recurre a un esquema compositivo muy similar. En el plano medio encontramos una gran arcada, con columnas y pilastras de gusto neoclásico. Al fondo contemplamos un puente de piedra, de formas abocetadas y un cielo plagado de nubes. Presidiendo la escena, vemos la imagen de Benjamín, llorando amargamente; misteriosamente ha aparecido una copa de plata en su saco de trigo. El más pequeño de la estirpe no había sustraído aquel objeto y sin embargo todas las pruebas apuntan en su contra. A la derecha se distribuyen los funcionarios, con turbantes y llamativas vestiduras; uno de ellos sostiene la copa, objeto de la polémica. En la zona izquierda, los hermanos de Benjamín se muestran profundamente afligidos; dos de ellos se arrodillan implorando perdón; no pueden aceptar que su anciano padre pierda a otro de sus hijos. Finalmente, José les da a conocer su verdadera identidad. Tan solo intentó ponerlos a prueba para comprobar si su arrepentimiento era sincero. Se trata de un cuadro inacabado; la muerte le sorprendió al artista cuando lo estaba ejecutando. Este es el motivo por el que los rostros de algunos personajes aparezcan inconclusos. En ambos lienzos, el pintor italiano muestra sus excepcionales dotes para reproducir escenarios suntuosos, con espléndidas arquitecturas y lujosas vestimentas. Las escenas aparecen intensamente iluminadas. Amigoni emplea una pincelada suelta y alargada. Escoge la gama de colores fríos, los tonos pastel, tan del gusto del rococó.
Durante el siglo XVIII, Italia va a seguir siendo un lugar de peregrinación para los artistas. ¿Podría usted citar la obra de algún otro pintor del barroco italiano tardío?
Sebastiano Conca es uno de los más sobresalientes artistas del barroco dieciochesco italiano. El museo del Prado apenas cuenta con cuatro obras de su autoría, una de ellas atribuida. Fue discípulo de Francesco de Solimena; ejerció su actividad artística en Roma, en donde adquirió merecida fama. Para esta ocasión he escogido un lienzo titulado La idolatría de Salomón, fechado hacia 1750 y que procede el Palacio Real de Aranjuez. En realidad, se trata de un boceto muy elaborado para realizar a posteriori una obra de mayores dimensiones. En el Primer Libro de los Reyes del Antiguo Testamento se nos narra la historia de Salomón, hijo del rey David, que a la muerte de su padre heredó el reino de Israel. El Señor le concedió el don de la sabiduría para que gobernara a su pueblo con rectitud y justicia. Fue este soberano quien construyó el primer templo de Jerusalén, que asombraba a cuantos lo visitaban por su belleza y grandiosidad arquitectónica. Contrajo matrimonio con una de las hijas del faraón de Egipto y también se casó con diversas mujeres extranjeras. Vivió rodeado de lujos y se entregó a las pasiones mundanas; paulatinamente, se fue alejando de Dios y cayó en la idolatría. Tras su muerte, el país se dividió en los reinos de Israel y Judá. En la obra que nos ocupa, se representan dos escenas distintas pero complementarias; en ellas se hace alusión al gravísimo pecado de idolatría cometido por el soberano de Israel. En este cuadro, Conca construye una perspectiva monumental, diseñando un marco arquitectónico grandioso. Al fondo contemplamos un elegante ábside, de líneas clásicas. En este escenario tan solemne se distribuyen columnas de diversos estilos, estatuas de gusto clásico y espléndidos cortinones de color verde.
Carecemos de la información suficiente para poder conocer los detalles descriptivos de la composición; nos movemos en el terreno de la especulación. Algunos autores han supuesto que al fondo de la escena se representa una ceremonia de ofrenda a Minerva, diosa de la sabiduría; junto a la estatua dorada de la deidad pagana se distribuyen, formando un círculo, las sacerdotisas que participan en este ritual pagano. En primer plano, en la zona central y junto al altar de las ofrendas, surge la monumental figura del rey Salomón, protagonista indiscutible de esta historia bíblica. Se le representa como un hombre maduro, de poblada barba, coronado y elegantemente vestido; se cubre con una capa de armiño, una de las pieles más caras que existen. Utiliza un incensario para rendir pleitesía a una estatua de mármol que tal vez represente a la diosa Diana. Aparece rodeado de siete mujeres que también participan en la ceremonia; tres de ellas tocan instrumentos musicales. Los personajes de la escena, como si fueran actores encima de un escenario, comunican sus sentimientos y emociones por medio del lenguaje gestual, moviendo sus manos y a través de sus miradas. El artista emplea un colorido intenso y luminoso, dentro de una composición de marcado dinamismo.
De entre los pintores italianos que trabajaron para la corte española, siento una especial predilección por la figura de Corrado Giaquinto, que decoró algunos de los techos del nuevo Palacio Real de Madrid; me viene a la memoria la espléndida cúpula de la Capilla Real. ¿Conserva el Prado alguna pintura de su autoría?
El Museo del Prado tiene registrados en su inventario veinticinco cuadros de este insigne pintor. Predominan las obras de temática religiosa, aunque también encontramos algún ejemplo de pintura alegórica y mitológica, además de un par de paisajes. He escogido un lienzo titulado La Flagelación de Cristo, fechado hacia 1754. Forma parte de un conjunto de ocho óleos en los que se escenifica la Pasión del Señor. En esta serie pictórica se representan también La Oración en el Huerto, La Coronación de espinas, Cristo ante Pilatos en el pretorio, Cristo camino del Calvario, El Descendimiento, La Santa Faz y La Santísima Trinidad. Su destino final iba a ser decorar el Oratorio del Rey, en el madrileño Palacio del Buen Retiro. Este complejo palaciego, mandado construir para Felipe IV en el siglo XVII por su valido el Conde Duque de Olivares, fue parcialmente destruido por las tropas napoleónicas; tan solo han llegado hasta nuestros días el Salón de Reinos, en el que estuvo instalado el Museo del Ejército, y el Casón del Buen Retiro. Ambas construcciones forman parte de lo que ha sido bautizado como el Campus del Prado. El Casón, que hasta su última remodelación albergó la colección de pintura del siglo XIX, se ha convertido en el centro de estudios de esta institución.
El antiguo Salón de Reinos va a ser remodelado para exponer una parte de los fondos del Prado, que por falta de espacio se custodian en los almacenes. Tras fallecer Jacopo Amigoni, Giaquinto se desplazó desde Italia a Madrid para continuar con el proyecto decorativo de los Reales Sitios. Está considerado como la figura más señera del rococó romano de la primera mitad del siglo XVIII. La fama que le precedía le facilitó el acceso a altos cargos, convirtiéndose en el director general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y pintor de cámara. Cuando visitamos el Palacio Real de Oriente, quedamos fascinados al admirar las espléndidas bóvedas de Giaquinto, decoradas con la técnica de la pintura al fresco. En el lienzo que vamos a comentar se reproduce uno de los episodios más cruentos de la Pasión del Señor. Poncio Pilato no consiguió aplacar la ira del populacho, que exigían la crucifixión del Mesías. Aquella chusma cruel prefirió que se liberara a Barrabás, un criminal convicto y confeso, antes que se amnistiara al Nazareno. El gobernador tomó entonces una decisión drástica con el fin de acallar a la multitud: lo mandó azotar, con la intención de que se considerase un castigo lo suficientemente severo y conmover así a sus acusadores; por ese motivo, la sentencia se ejecutó dentro de las dependencias del tribunal. La arquitectura que aparece en la escena se nos antoja de una austeridad extrema. Como decorado de fondo, el pintor diseña una inmensa estancia revestida de piedra gris, posiblemente se trate de un patio; se prescinde de cualquier elemento ornamental para crear una atmósfera inquietante y claustrofóbica.
La luz cenital incide sobre las oquedades de las rocas, produciendo marcados contrastes lumínicos y sombras alargadas que recorren las frías paredes. Sobre una plataforma pétrea descansa la pequeña columna en la que se ató a Cristo. En un segundo plano y en penumbra, aparecen dos soldados de brillantes armaduras y un tercer personaje vestido con una túnica. El artista concentra la iluminación en la figura de Cristo y los dos sayones. Los verdugos, de piel oscura, adoptan posturas un tanto forzadas; sus fornidos cuerpos describen atrevidos escorzos. Las prendas con las que se cubren son la única nota de color de la escena, flotan en el aire, al igual que sus cabellos, y forman pliegues muy marcados. Los sayones mueven violentamente las ramas que les sirven de instrumentos de tortura. En el centro de la composición, contemplamos a Jesús derrumbándose, maniatado, apoyando una de sus rodillas sobre un peldaño; inclina mansamente la cabeza, iluminada por un nimbo de luz, mientras baja la mirada, aceptando de buen grado el sufrimiento que le estaban infligiendo. El tono de piel de nuestro Salvador es de una blancura intensa, sobrecogedora, apenas se distingue del paño de pureza. El cuerpo del Nazareno ilumina aquella sombría estancia. A pesar de las crueles vejaciones que soportaba, en estas circunstancias tan dramáticas, Cristo se nos presenta como la Luz del Mundo. Para poder contemplar esta magnífica composición, debemos acudir a la madrileña iglesia de San Ginés, sita en la calle Arenal, donde se custodia en calidad de depósito del Museo del Prado.
-Entre las casi ocho mil pinturas que atesora el Museo del Prado, seguramente encontraremos tesoros ocultos, cuadros que no se exponen por falta de espacio. ¿Podría usted hacer alusión a alguna de estas obras maestras que el gran público desconoce?
De extraordinaria belleza es el único lienzo que el Museo del Prado conserva de Giovanni Bettino Cignaroli, fechado entre 1759 y 1762. En él se representa a La Virgen con el Niño Jesús y varios santos. Este magnífico pintor ejerció su actividad artística principalmente en su Verona natal, aunque también viajó a Venecia. Su fama traspasó fronteras y comenzó a recibir encargos de distintas cortes europeas. Tampoco debemos olvidar su faceta como tratadista de arte. Fue un firme defensor de los presupuestos del neoclasicismo: se pretendía crear nuevas formas de expresión, en un intento por superar los excesos del barroco, aunque para ello se tuviese que volver la mirada al mundo clásico. Cignaroli apuesta abiertamente por una composición equilibrada y serena, anteponiendo la búsqueda de la belleza a cualquier otro ideal artístico. En el lienzo que nos ocupa, de formato vertical y grandes dimensiones, el artista empleó toda su maestría. Fue un encargo de la reina Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, para la capilla del palacio de Riofrío. La composición se presenta enmarcada dentro de un arco de medio punto, elemento relacionado con las construcciones clásicas. En la lejanía se dibuja el cielo, de un azul intenso, adornado de nubes blancas; con este artificio se crea en el espectador la ilusión de profundidad. En un plano intermedio, encontramos un decorado arquitectónico, elegante y sobrio, diseñado con gran economía de medios. En el fondo surge un suntuoso cortinón de terciopelo verde, que al caer forma pliegues sobre los que incide la luz, creándose así diversos matices tonales.
Como una reminiscencia del barroco, aparece una columna salomónica de orden gigante, de complejas formas helicoidales, que se apoya sobre un alto pedestal, lugar escogido por el autor para estampar su firma. Por último, encontramos un trono, de forma rectangular con una placa de jaspe y ornamentado con una guirnalda pétrea, sobre el que se elevan la Virgen y el Niño. Los personajes de la escena se distribuyen en torno a María y Jesús. Santa Lucía es una bella joven de dorados cabellos, piel nacarada y dulce mirada que porta la palma de su martirio y una bandeja de plata con sus ojos; se recrea en la contemplación mística de la Madre y el Niño. San Lorenzo lleva lujosas vestiduras eclesiásticas, espléndidamente bordadas; con una de sus manos sujeta la palma del martirio, mientras que con la otra señala a un querubín en el que ha fijado su mirada. Los ropajes de Santa Bárbara están confeccionados con espléndidos tejidos, adornados con primorosos bordados; a sus pies encontramos una fortaleza a escala reducida, símbolo que representa a esta santa; establece un diálogo visual con el espectador, para hacerle partícipe de esta experiencia mística, mientras señala al ángel que aparece en la composición. San Antonio, vestido con hábito marrón, concentra su atención en la contemplación del Niño Dios, que le mira con ternura, sujetado por las delicadas manos de la Virgen. En el suelo, tumbado y describiendo una diagonal, encontramos la estilizada figura del ángel, de una belleza sublime; sujeta entres sus brazos a un tierno querubín mientras cruza su mirada con la Madre de Dios. La Virgen, de delicado rostro y resplandeciente hermosura, aparece ataviada con una túnica de un rosa intenso y cubierta con un manto azul ultramar; sostiene en su regazo al Niño Jesús que nos embelesa con su candor infantil.
Otro de los pintores italianos del siglo XVIII que alcanzó gran renombre y fama fue Giambattista Tiepolo. Se le considera el más insigne representante de una saga de artistas; sus hijos Lorenzo y Giovanni Domenico siguieron sus pasos. ¿Podría usted comentarnos alguna de sus obras más respresentativas?
Giambattista Tiepolo fue otro de los artistas venecianos que terminó su carrera en Madrid, al servicio de Corona española. Se especializó en la pintura al fresco, consiguiendo alcanzar las más altas cotas de perfección. Era tan grande su fama, que Carlos III realizó todo tipo de gestiones para que el veneciano, ya de avanzada edad, pintara el fresco del Salón del Trono en el Palacio Real de Madrid; el trabajo que realizó en esta estancia se puede considerar su obra cumbre. Mientras que en los reales sitios encontramos una espléndida muestra de su arte, en el Museo del Prado apenas están inventariados ocho cuadros de este magnífico artista. El óleo seleccionado para ser comentado se titula Estigmatización de San Francisco, datado entre 1767 y 1769. Estaba destinado a formar parte de la decoración del Convento de San Pascual en Aranjuez. Un 14 de septiembre de 1224, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, Francisco de Asís se retiró a orar. Era tan grande su fe que vivió una experiencia mística; se le apareció un serafín que le otorgó un don divino: los estigmas o heridas que sufrió Cristo durante su Pasión. De esta forma, aquel humilde monje se identifico plenamente con su Salvador. Al fondo del lienzo se representa un celaje azul, con la presencia de nubes cenicientas que se entremezclan con un paisaje brumoso, en el que predominan los tonos ocres.
A la derecha de la composición encontramos algunos árboles, uno de ellos inclinado en la misma dirección del cuerpo del santo, describiéndose así una diagonal trágica. Tiépolo utiliza los recursos efectistas del barroco veneciano para crear un ambiente dramático. Los personajes principales son el propio San Francisco y el ángel que sostiene su cuerpo. El fundador de la Orden Franciscana aparece sentado sobre una esterilla de esparto. Viste un hábito de tono parduzco, remendado y viejo. En su rostro, de facciones demacradas, iluminado por una luz cenital, se refleja el estado de arrobamiento en que se encuentra, ensimismado con la visión sobrenatural. Sus brazos abiertos son un signo de obediencia, de total entrega a la voluntad del Señor. En lo más elevado del cielo, surge un círculo de luz dorada, dentro del cual contemplamos la cabeza de un pequeño serafín y las alas del mismo. El ángel envía tres haces de luz blanca, apenas perceptibles, que van a taladrar las palmas de las manos y el costado de Francisco; se trata de las mismas heridas que soportó Cristo al ser clavado en la cruz. El ángel, que sujeta el cuerpo del santo para evitar que éste se desplome, es de espléndida factura y gran belleza. Luce una rubia y ondulada cabellera y nos muestra su torso hercúleo. Se viste con un lienzo de tono salmón que flota en el aire, añadiéndose así un mayor dinamismo a la escena. En la zona baja del cuadro, sobre un suelo terroso, encontramos la calavera, símbolo de la fugacidad de la vida, una tosca cruz de madera y un libro piadoso. Tanto el colorido como la distribución de las figuras en el espacio se nos antojan un tanto artificiosos, alejados del naturalismo. Sin embargo, debemos pensar que se está representando una visión de carácter sobrenatural, algo muy distinto a la realidad tangible.
Los hijos de Giambattista Tiepolo también están presentes en el Prado. ¿Podría referirse a alguna de sus obras más importantes?
Como ya ha comentado usted antes, dos de sus hijos, Lorenzo y Giovanni Domenico, continuaron los pasos de su padre, ayudándole en su taller y colaborando estrechamente con el maestro. De Lorenzo Tiepolo, el Prado posee una espléndida colección de retratos, realizados con la técnica del pastel. En cuanto a Giovanni Domenico Tiepolo se refiere, la pinacoteca atesora una espléndida serie de ocho lienzos en los que se representa la Pasión del Señor, fechados en 1772. Al igual que a su padre, podemos encuadrarlo dentro de la escuela barroca veneciana. Estos ocho cuadros se destinaron a decorar el desaparecido convento de San Felipe Neri, que se levantaba en la confluencia entre calle Mayor y la Puerta del Sol de Madrid. Tras la desamortización de Mendizábal, se procedió al derribo de esta construcción religiosa en 1838. Todas las obras de arte que habían sido expropiadas a los templos de Madrid y a las monasterios de las provincias limítrofes pasaron a formar parte del Museo Nacional de Pintura y Escultura, popularmente conocido como Museo de la Trinidad. Finalmente, en 1872, esta institución desapareció y sus fondos se integraron en el Museo Nacional del Prado.
En la serie pictórica que nos ocupa, se reproducen las siguientes escenas de la Pasión: La Oración en el Huerto, Cristo atado a la columna, La Coronación de espinas, Caída en el camino del Calvario, El Expolio, La Crucifixión, El Descendimiento y El Entierro de Cristo. Todos estos lienzos presentan unas características compositivas muy similares. Al parecer, se iban a distribuir en una zona elevada de la iglesia, lo que explicaría que el artista recurriese a un punto de vista tan bajo; el espectador tendría que levantar la mirada para observar la escena en cuestión. Uno de los momentos de mayor carga dramática de la Pasión de Cristo fue sin duda lo que conocemos como la Coronación de Espinas. Se hace mención a este episodio tan cruento en los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Juan. Después de sufrir la tortura de la flagelación, con el cuerpo completamente llagado y las heridas abiertas, Jesús fue conducido al pretorio, donde se reunió toda la cohorte en torno a Él. Aquellos rudos soldados, bestias deshumanizadas, carentes de compasión por su prójimo, se burlaron con una crueldad inusitada de nuestro Señor. Tras desvestirlo, le colocaron un manto púrpura sobre sus hombros, color que se asociaba con la majestad y el poder. En su mano derecha le pusieron una caña, a la manera de un cetro real. Por último, tejieron una corona de espinas y se la incrustaron en la cabeza, produciéndole multitud de heridas sangrantes en el cuero cabelludo. Doblaban sus rodillas ante Él y se mofaban saludándole como rey de los judíos. Como telón de fondo, Tiepolo pinta un celaje de un azul intenso, con vaporosas nubes blancas.
También contemplamos una balaustrada pétrea y un busto del emperador romano Tiberio. A la izquierda y a contraluz, el autor reproduce, de forma parcial, un arco de medio punto. Al fondo se arremolina una multitud de fisgones, vestidos a la moda oriental, algunos de ellos tocados con exóticos turbantes; observan con malsana curiosidad la actuación de los verdugos. El estandarte de Roma, en un tono ocre muy del gusto veneciano, describe una diagonal que confiere dinamismo a la representación. Dos romanos, con trajes de llamativos colores, supervisan la actuación de los sayones. Un par de sicarios, de piel oscura y potente musculatura, encajan violentamente la corona de espinas en la cabeza de Cristo, ayudándose con una larga caña. El Señor, sentado en un escalón de piedra, se nos presenta con el cuerpo inclinado, cubierto con el paño de pureza y luciendo un manto de tono coral con multitud de pliegues. Con una mano sujeta el improvisado cetro, motivo de escarnio. La intensa blancura de su piel, de un tono marfileño, provoca que todas las miradas se centren en el Mesías, como si fuera un foco que irradiase luz. Nuestro Señor, con el rostro desencajado por el dolor y los pómulos hinchados, es un modelo de resignación ante la adversidad. Las heridas infligidas por la corona de espinas, producen regueros de sangre que bajan por sus cabellos, manchando incluso su sagrado torso. Giandomenico representa en este óleo una escena trágica, de tintes truculentos. Para ello recurre a un colorido agrio, con pronunciados contrastes y una iluminación irreal y artificiosa.
Dentro de la escuela francesa, la cuarta mejor representada en las colecciones del Prado, ¿qué obra del siglo XVIII, de temática religiosa, nos va a comentar?
La escuela francesa de los siglos XVII y XVIII está magníficamente representada en nuestra primera pinacoteca nacional. Sin embargo, los artistas galos del Siglo de las Luces destacan por sus solemnes retratos, bucólicos paisajes y temas mitológicos; la pintura sacra se consideraba un tema secundario. Para esta ocasión he escogido al pintor Michel-Ange Houasse, de cuyos pinceles salió esta delicada y elegante Sangrada Familia, datada entre 1720 y 1726. Trabajó para Felipe V, el primer Borbón que reinó en España y que añoraba los ambientes versallescos; de hecho, el Palacio de la Granja de San Ildefonso lo convirtió en su Versalles particular. Houasse trabajo con tenacidad para decorar con sus lienzos las salas de este real sitio, enclavado en un paraje natural de incomparable belleza. En la composición del cuadro en cuestión queda patente la formación academicista del pintor; el artista francés hace suyos los ideales del clasicismo dieciochesco como la búsqueda de la belleza y el equilibrio de las formas.
El pintor diseña un fondo oscuro, de una negrura intensa; tan solo un muro de piedra, apenas iluminado, se adivina en la sección izquierda de la composición. Housse suprime los detalles decorativos, renuncia a lo accesorio para que los sagrados personajes adquieran todo el protagonismo. En el lado izquierdo y en un plano posterior, encontramos la figura de San José, en la penumbra, con una iluminación muy tenue. Permanece sentado en un trono de piedra. Prefiere pasar desapercibido y meditar, posiblemente, sobre el misterio que envolvió el nacimiento de Jesús. El tono gris de su túnica y el ocre de su manto son los colores con los que se le representa habitualmente. Tampoco falta la vara de azucenas en su mano, apenas perceptible, símbolo de su castidad perpetua. La figura de la Virgen recibe una luz directa e intensa, al igual que el Niño Dios. Su piel nacarada, sus mejillas sonrosadas y su dulce mirada cautivan al fiel. Viste una espléndida túnica carmesí y se cubre con un manto azul; estos tonos tradicionalmente se asocian con la imagen de la Madre del Salvador. Aparece sentada y ligeramente inclinada, con el Niño Dios a su derecha, al que sujeta con una mano. Mantiene una sacra conversación con San Juanito, mientras levanta su mano izquierda con gran suavidad y extraordinaria delicadeza. El Niño Jesús, de piel blanca y rollizo, con su cabello rubio y ensortijado, duerme plácidamente, apoyándose en el pecho de su madre. San Juanito, es un infante algo mayor que su primo, viste de piel de camello y porta una vara terminada en cruz. Le acompaña un cordero, símbolo del sacrificio de Cristo, el Agnus Dei.
Anteriormente usted ha citado al pintor bohemio Anton Raphael Mengs, considerado uno de los más ilustres representantes del neoclasicismo. ¿Posee el Prado alguna obra de este artista, de temática religiosa, que sea digna de mención?
En el inventario del Museo del Prado figuran cerca de una treintena de obras firmadas por Anton Raphael Mengs. La mayoría de estos lienzos son espléndidos retratos regios, de un detallismo, minuciosidad y delicadeza que dejan prendado al espectador que los contempla. Sin embargo, también encontramos alguna obra de temática religiosa, destacando entre todas su célebre Adoración de los pastores, fechada en 1770. A este artista se le encuadra dentro de la escuela alemana. Su visita a Roma le permitió entrar en contacto con la Antigüedad clásica y con las obras de Miguel Ángel y Rafael. De tal manera le influyó esa devoción que sentía por el arte sacro que afectó incluso a su sistema de creencias religiosas: tras abjurar del luteranismo, se convirtió al catolicismo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo a través de la contemplación de una obra de arte se puede acceder a la realidad trascendente; las imágenes sagradas son para el fiel un apoyo de valor inestimable en su vida de piedad. Mengs también destacó como tratadista de arte y fiel defensor del concepto de “belleza ideal”, un principio irrenunciable para los teóricos del neoclasicismo. En Nápoles conoció a quien sería después proclamado como Carlos III de España. Realizó un retrato de su hijo Fernando IV de Nápoles que se conserva en el Prado. Desde 1761 hasta su muerte, el pintor bohemio estuvo al servicio del nuevo soberano hispano. Influyó de manera decisiva en los artistas españoles de mayor renombre como Mariano Salvador Maella, Francisco Bayeu y el propio Goya. De su Adoración de los pastores existieron hasta tres versiones en los reales sitios; además de la tabla del Prado, se conserva otro lienzo en el Palacio de Aranjuez. Para los técnicos del museo ha supuesto un verdadero desafío iluminar acertadamente esta tabla de considerables dimensiones, evitando los antiestéticos reflejos.
El bohemio se inspiró en una obra de Correggio del mismo tema, conocida con el sobrenombre de “la notte”. Como ocurría en los cuadros de algunos maestros del renacimiento, como El Greco, distinguimos dos realidades: el portal de Belén, en la zona baja, y el mundo celestial, en la parte alta de la composición. El efecto de perspectiva y profundidad se logra a través de un complejo juego de luces y sombras; el claroscuro es un recurso artístico que dota a la escena de una mayor fuerza dramática. El Niño Dios se nos presenta como el foco de luz resplandeciente que ilumina a quienes lo contemplan. El recién nacido se convierte en el centro de atención de la composición. Nos mira con una ternura infinita, mientras esboza una sonrisa. La Virgen sujeta amorosamente a su hijo, con sus delicadas manos de color marfileño, y se recrea en la contemplación del Niño con candor maternal. María aparece ataviada con el tradicional vestido rosa y manto azul, colores asociados a la pureza. Los pastores se distribuyen en la composición describiendo un semicírculo en torno a la Madre y en Niño.
Las figuras de estos hombres rudos fueron dotadas de una gran rotundidad monumental; sus cuerpos musculosos presentan formas volumétricas, casi escultóricas. Adoptan diferentes actitudes y posturas en el momento de adorar al Mesías, reciben un tratamiento individualizado. Se maravillan y hacen aspavientos al contemplar al Hijo de Dios hecho hombre.San José permanece en un primer plano pero a contraluz, como si quisiera pasar desapercibido ante la grandeza del milagro acaecido, adoptando una actitud reflexiva. El artista recurre a los tonos tradicionales a la hora de representar al padre putativo de Jesús: el morado para la túnica y el siena para la capa. Detrás, en un costado y en la penumbra, se autorretrata el propio pintor con la mano levantada, queriendo hacernos partícipes del misterio de la Natividad. Al fondo, apenas perceptible, se representa el establo con la mula y el buey. En la zona alta flotan unos ángeles de belleza idealizada que sobrevuelan armónicamente en el espacio celestial. En este óleo el pintor demuestra toda su maestría a la hora de seguir los preceptos academicistas y neoclásicos.
Por Javier Navascués
1 note
·
View note